«Anunciaré tu nombre a mis hermanos» (SI 21, 23).
La Liturgia de la palabra se dirige hoy de modo particular a los que en el pueblo de Dios tienen cargos de responsabilidad, sea por el ministerio sacerdotal sea por otras incumbencias apostólicas; es a un tiempo llamada seria y cálido conforte, admonición e invitación.
La primera lectura sacada del profeta Malaquías (1, 14b-2, 2b. 8-10) es un apóstrofe severo contra los sacerdotes de entonces que maltrataban el culto divino ejerciéndolo de modo indigno y, en lugar de guiar al pueblo a honrar a Dios y cumplir su ley, 19 desbandaban con falsas doctrinas. «Y ahora os toca a vosotros sacerdotes: Si no obedecéis y no os proponéis dar la gloria a mi nombre —dice el Señor de los Ejércitos—, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley» (ib 2, 1-2. 8).
El sacerdote, el catequista, el educador tienen el deber estricto de enseñar a honrar a Dios tanto con la palabra como con la vida ordenada según la ley divina. Quien se aparte de esta obligación y se sirve del propio oficio para transmitir no la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia, sino palabras o ideas personales, se convierte en piedra de escándalo y ocasión de perdición para muchos, los cuales tanto más son engañados cuanto mayor es la autoridad de sus maestros.
También Jesús -según se lee en el Evangelio de hoy (Mt 23, 1-12)- hubo de deplorar la conducta de los escribas y fariseos que ocupaban «la cátedra de Moisés» dándoselas de maestros, mientras su enseñanza y su conducta estaba en vivo contraste con la ley de Dios. Jesús lea, acusa sobre todo de hipocresía y orgullo. «Dicen y no hacen» (ib 3), exigen al pueblo un cúmulo de observancias no ordenadas por Dios, y ellos por su parte, no mueven un dedo para cumplirlas (ib 4). Hacen ostentación de obras buenas que realizan «para que los vea la gente» (ib 5), llenos de presunción ocupan los primeros puestos y gustan de ser honrados y llamados «rabí» (ib 7).
A semejante conducta opone Jesús la sencillez y humildad que quiere ver él en sus discípulos y, por ende, en todo apóstol. Lejos de dárselas de maestros, deben hacer que su autoridad se desvanezca en una actitud modesta, fraternal y cordial, que la hará más acepta y válida. Por lo demás hay que tener siempre presente que uno sólo es el maestro, uno sólo el Señor, Cristo (ib 10).
A estas cualidades se han de añadir el amor sincero, la entrega generosa y el desinterés personal de que se habla en la segunda lectura (1 Ts 2, 7-9. 13). «Os tratamos con delicadeza, -escribe San Pablo a los Tesalonicenses-, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor» (ib 7-8). El apóstol, dinámico y combativo, se hace tierno como una madre para los que con sus fatigas apostólicas engendró para Cristo. Los siente hijos suyos hasta el punto de desear dar por ellos la misma vida.
No
son meras palabras, pues Pablo no retrocedió ni siquiera ante los más graves
riesgos con tal de ganar hombres para Cristo, y los evangelizó con «esfuerzos y
fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie» (ib 9). Llegó su
generosidad hasta renunciar a lo que tenía derecho. Se preocupó únicamente de
dar y nada de recibir, convencido de que el desinterés personal daría a su predicación
una eficacia mayor; de hecho su palabra fue acogida «no como palabra de hombre,
sino, cual es en verdad, como Palabra de Dios» (ib 13). El anuncio
desinteresado del Evangelio es el testimonio más elocuente de la verdad de la
fe.
Proclamaré, Señor, tu nombre a mis hermanos; en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo..., porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado; no le ha escondido su rostro; cuando pidió auxilio, lo escuchó.
Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles... Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe; en su presencia se postrarán las familias de los pueblos. (Salmo 21, 23-29).
Dios misericordioso, escúchame benigno: te pido por los tuyos. A esta plegaria me mueve la misión paterna que me has confiado, me inclina el afecto, me anima la consideración de tu bondad. Tú sabes, dulce Señor, cuánto los amo, qué puesto ocupan en mi corazón, cómo los cubro de ternura. Tú sabes, Señor mío, que no les mando con dureza ni violencia, que prefiero aprovecharles por la caridad a dominarles, someterme a ellos en humildad y hacerme entre ellos —por la fuerza del afecto— como uno de ellos...
Yo los
encomiendo a tus santas manos y a tu tierna providencia. Que nadie los arrebate
de tu mano ni de las de tu siervo a quien los confiaste, sino que perseveren
gozosamente en su santo propósito y, perseverando, obtengan la vida eterna: con
tu ayuda, oh dulcísimo Señor nuestro, que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén. (Elredo de Rievaulx, Oratio pastoralis, 8. 10).
Tomado del libro INTIMIDAD DIVINA,
del P. Gabriel de Santa María Magdalena,
OCD.

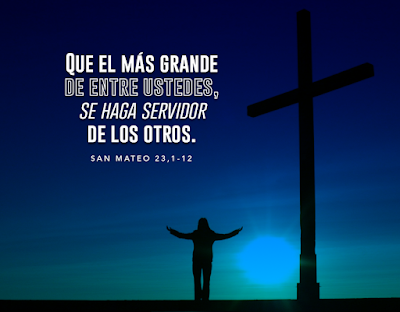
No hay comentarios:
Publicar un comentario