«Nos
gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora
la reconciliación» (Rm 5, 11).
En la base de su Alianza con Israel Dios puso esta cláusula: «Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos...; seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa» (Ex 19, 5-6). Dios confiaba a Israel una misión sacerdotal y un oficio de mediación, de modo que la fe y la salvación llegasen a la humanidad entera a través suyo. En el Nuevo Testamento ese oficio ha pasado a la Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.
Todo cristiano lo tiene, pues el bautismo le empeña no sólo a vivir personalmente la fe y la gracia recibidas, sino también a irradiarlas en torno suyo para que lleguen a penetrar el mundo. «Vosotros sois linaje elegido —escribe S. Pedro a los primeros creyentes, repitiendo casi a la letra las palabras de Dios a Israel—, sacerdocio real, nación consagrada» (1 Pe 2, 9). El Concilio Vaticano II ha revalorizado de modo especial esta doctrina, reconociendo en ella el fundamento del sacerdocio común de los creyentes y por ende de su deber apostólico.
Junto a este sacerdocio que empeña a todo bautizado, Jesús ha instituido otro, el ministerial, al cual están confiadas las funciones magistrales y sacramentales. El primer gesto relacionado con ello fue la elección y envío de los Doce. «Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia» (Mt 10, 1). Jesús les comunica su misión y por tanto sus poderes: deben predicar como él «que el Reino de los cielos está cerca» (ib 7), garantizar como él la verdad de sus palabras con los milagros y llevar como él el mensaje de la salvación «a las ovejas perdidas de la casa de Israel» (ib 6). Esto no significa que los demás pueblos queden excluidos, sino que expresa la fidelidad de Dios a su elección. Habiendo elegido a Israel como pueblo privilegiado y sacerdotal, le ofrece a él las primicias de la salvación; si Israel no acepta, será por culpa suya.
Esto nos lleva a reflexionar que la iniciativa de toda elección viene siempre de Dios. Ni Israel, ni los Doce más tarde fueron elegidos por méritos personales, sino únicamente porque Dios lo ha querido. «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros» (Jn 15, 16). Pero la elección gratuita origina en el que es objeto suyo una responsabilidad especial. No se puede leer sin temblar la lista de los Doce que termina con el nombre de Judas Iscariote. Si Dios es fiel a su elección, tanto que Israel ha quedado siempre como el pueblo elegido a pesar de sus culpas y Judas no fue expulsado del colegio apostólico a despecho de su traición, es claro que la llamada divina empeña a una fidelidad extrema.
Los
llamados de hoy son aún más responsables que el antiguo Israel, porque su
sacerdocio se funda en el de Cristo, único verdadero sacerdote, que se ha
inmolado a sí mismo por la salvación del mundo. «Si cuando éramos enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando
reconciliados, seremos salvos por su vida» (Rm 5, 10). Cristo reconciliador de
los hombres con Dios es el fundamento de todo sacerdocio y al mismo tiempo su
fuerza que les confiere gracia para ser fieles a él.
Protege, Señor, tu obra, conserva en mí la gracia que me has dado... Por tu gracia soy lo que soy; soy en verdad el más humilde y el último de los obispos.
Pues me has concedido trabajar por tu Iglesia, bendice siempre los frutos de mi trabajo. Me llamaste al sacerdocio cuando era un niño extraviado; no permitas que me pierda ahora que soy sacerdote.
Pero
sobre todo, dame la gracia de saber compadecer a los pecadores desde lo más profundo
del corazón... Concédeme ser compasivo cuantas veces sea testigo de la caída de
un pecador; que no lo castigue con arrogancia, sino que llore y me aflija con
él. Que llorando sobre mi prójimo, llore sobre mí mismo. (San Ambrosio, de
Oraciones de los primeros cristianos, 283).
Oh Virgen purísima, Madre de Dios, del Cristo «total», tú que tienes siempre la misión esencial de dar a Cristo al mundo, forma en mí un alma de Cristo. Que asociado como tú a los sentimientos del Verbo encarnado, pueda con cada acción mía expresar a Jesucristo ante los ojos del Padre. Como tú, oh Virgen, quiero ser hostia por la Iglesia, amándola hasta dar la vida por ella, envolviéndola en el mismo amor con que la amó Jesús. (Marie Michel Philipon, Consagración a la Trinidad).
Tomado del libro INTIMIDAD DIVINA,
del P. Gabriel de Santa María Magdalena, OCD.

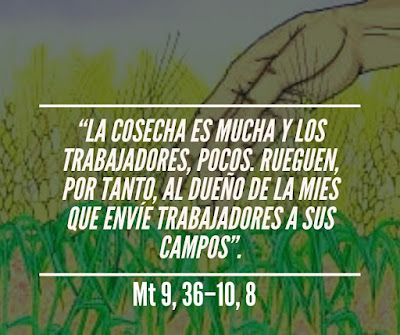
No hay comentarios:
Publicar un comentario